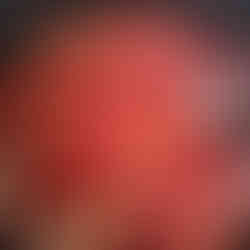No sé exactamente qué hora es. En el campo los horarios se rigen por el movimiento del sol. Pero estoy de regreso de la caminata matutina, y ante mí hay una taza humeante de café, un pan recién tostado, una barra de verdadera mantequilla y un frasco de mermelada. Percibo el delicioso aroma del café mientras unto el pan con el dorado manjar y doy la primera mordida, pensando en todas las transformaciones que tuvieron que ocurrir para que yo pudiera degustar este sencillo desayuno.

Sabemos, como nos enseñaron en el Jardín de Niños, que la mantequilla es simplemente la nata de la leche, batida y más batida. Claro, primero nació la vaquita, se alimentó, creció, se reprodujo y dio leche. Alguien la ordeñó y se puso a trabajar para que el sagrado lácteo se convirtiera en untuoso deleite.

El pan en cambio es un producto químico complejo. Favor de no escandalizarse. Esto no significa que todo el pan que consumimos contenga elementos de nombres impronunciables. Pero el pan es el resultado de un proceso químico: no existe un árbol que dé pan (hay uno con ese nombre, pero lo que produce es sólo un fruto que se le parece). Es un proceso químico en tanto que implica la mezcla de diversos compuestos, (harina, agua, levadura…) sometidos a un proceso catalizador (calor), que lo transforma en algo enteramente diferente a los ingredientes originales.
¿Y la mermelada? Para hablar de ella vamos a hacer algo que dicen que no se hace: ponernos de ejemplo. Va el cuento:
De entre los muchos árboles frutales que plantamos al principio de nuestra historia, dos especies resultaron particularmente generosas en su producción: los mandarinos y los guayabos. Desde muy jóvenes empezaron a dar frutos llenos de sabor y a crecer sanos y fuertes, enseñoreando sus respectivos paseos, por lo que decidimos aumentar estas dos plantaciones, sustituyendo con árboles nuevos las especies que no se habían aclimatado a nuestro suelo. Mangos, mameyes, lichis, ciruelos y tamarindos fueron convirtiéndose poco a poco en mandarinas y guayabas.
La producción de una huerta familiar “mediana” como es la nuestra tiene ventajas y desventajas. Además de un paisaje paradisiaco, nos proporciona los frutos suficientes para consumir en casa, compartir con los amigos, intentar recetas tradicionales e inventar algunas más locas… y aún así nos sobra algo de producto. Sin embargo, la cantidad que cosechamos no es suficiente para que valga la pena el esfuerzo de comercialización. El solo cultivo y cosecha de la fruta nos salía tres o cuatro veces más caro de lo que podíamos obtener vendiéndola. Si queríamos sobrevivir teníamos que hacer algo.
Nuestra solución no fue ni original y sustentable, pero nos proporciona tan grandes satisfacciones que continuamos la práctica a pesar de lo minúsculo de nuestra producción: Hoy nuestras frutas, y más de un ingrediente de la hortaliza, se convierten en mermeladas.

Hacer mermelada es un proceso realmente sencillo, conocido desde la antigüedad, y nacido de la necesidad de preservar la cosecha para las estaciones de frío y escasez. La mermelada tradicional no es otra cosa que fruta y azúcar cocinadas por largo tiempo, de manera que el cocimiento, el azúcar caliente, y la pectina, presente en la semilla y la cáscara de algunos frutos, permiten la conservación de la fruta por un tiempo variable. Un día llegó la industrialización y comenzaron a agregarse conservadores químicos, saborizantes artificiales, emulsionantes, espesantes y otros “…antes” que reducen el contenido de la materia prima al mínimo y nuestro riesgo de salud al máximo. Aún así, la mermelada de fresa que compramos en el supermercado sigue siendo mermelada de fresa.

Con la moda gourmet vinieron las variaciones sobre el mismo tema, y casi todo se convirtió en mermeladas, compotas, culis y aderezos, con los ingredientes más inesperados y originales, iniciándose así una competencia que estimuló la creatividad y los paladares más sofisticados.
En Huerta San José no nos quedamos atrás. Respetando la receta casera orgánica, es decir, sin agregar conservadores químicos, comenzamos elaborando mermeladas artesanales de guayaba y mandarina, a la que agregamos manzana para mejorar la consistencia. Seguimos después con mezclas originales y mexicanísimas que surgían de los productos que encontramos en la hortaliza. Así por ejemplo, tenemos una mermelada de tomate verde con menta y chile jalapeño, y otra de jitomate con Jamaica y chipotle, ambas excelentes acompañamientos del queso a la hora de la botana. La pectina proviene de nuestras manzanas, tejocotes y membrillos, de manera que, salvo el azúcar, todos los ingredientes se cultivan en casa.

Mientras saboreo mi desayuno, pienso en el infinito de transformaciones que el mero acto de morder un pan con mantequilla y mermelada lleva consigo. Cocinar el alimento es transformarlo. El trigo hoy es pan, la leche es mantequilla y la mandarina se ha vuelto mermelada. Pero la transformación no se queda aquí. Al alimentarme, yo misma me transformo. Bien dicen que somos lo que comemos. Al entrar en contacto con mi organismo, mi desayuno se transforma en energía, músculo, cerebro… Pero también me transforma mental y emocionalmente. Mi estado de ánimo cambia cuando saboreo este bocado; el gusto y el aroma de un platillo me evocan experiencias pasadas y traen a mi memoria comidas compartidas, personas con las que he departido y que han alimentado mi corazón. La compañía en la mesa nos transforma por dentro y por fuera. El alimento ha transformado mis hábitos, mis relaciones, mis actividades, mis acuerdos y desacuerdos, mis gustos y mis necesidades.
Como la vida misma, la experiencia de sentarse a la mesa es siempre diferente. Nada permanece, y a la vez, todo queda.